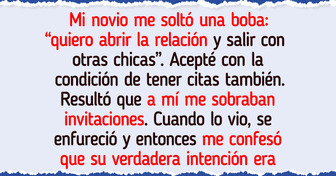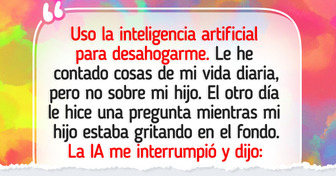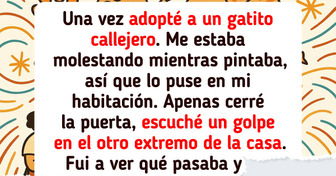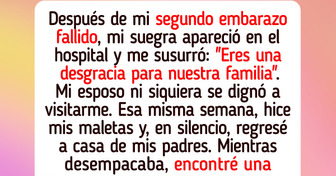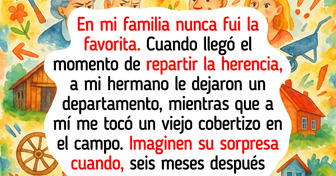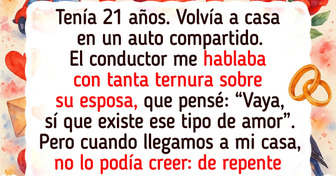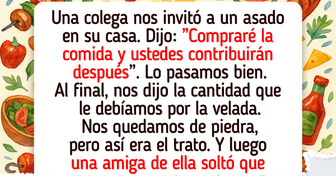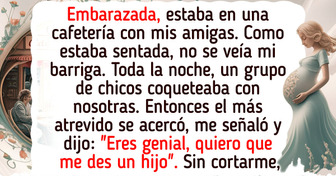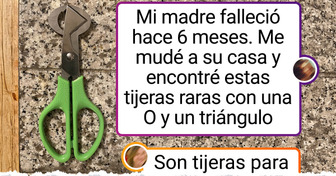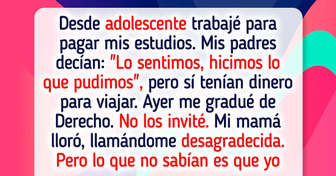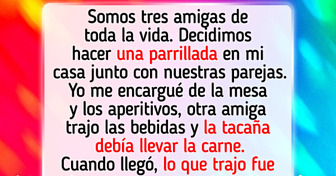Mi novio propuso una relación abierta y ahora quiere cambiar porque él perdía
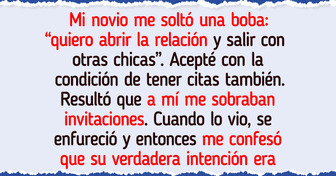

Las civilizaciones antiguas están llenas de fascinación y misterio. Arte, cultura, ingeniería, arquitectura, astronomía. Son muchos los encantos que llevan a los investigadores a desentrañar y comprender cómo vivían estos pueblos. Y aunque hayan pasado miles de años desde la desaparición de estas sociedades, son muchas las influencias de su modo de vida que aún conservamos hoy en día. Ya sea en la forma de símbolos, tradiciones, técnicas agrícolas o en la cosmovisión de las culturas indígenas contemporáneas, las huellas siguen vivas, contribuyendo al patrimonio cultural de la América Latina. En este artículo te traemos algunos de los increíbles legados dejados por esas antiguas civilizaciones.
La “cultura madre” de Mesoamérica, la civilización olmeca floreció aproximadamente entre 1200 y 400 a.C. en el sureste de México, principalmente en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Con fuerte influencia en las culturas posteriores — como los mayas, por ejemplo — el legado de los olmecas sigue siendo muy relevante hoy en día. Ya sea en el ámbito artístico, religioso o arquitectónico, los olmecas son parte fundamental de la construcción identitaria de Mesoamérica.
La civilización olmeca, aunque desapareció hace más de 2000 años, dejó legados duraderos que influyeron en muchas culturas mesoamericanas posteriores. En cuanto a la arquitectura, destacaron por sus impresionantes plataformas y plazas ceremoniales construidas con materiales locales como basalto y piedra verde, reflejando organización social y política. El arte olmeca también es reconocido por las colosales cabezas de piedra, que expresan su habilidad escultórica y tuvieron una fuerte influencia en culturas como la zapoteca, mixteca y maya. Además, contribuyeron al desarrollo de la escritura en Mesoamérica, introduciendo símbolos jeroglíficos que inspiraron el sistema de escritura maya y otras civilizaciones.
En el ámbito astronómico, los olmecas fueron pioneros en la observación de los cielos, lo que les permitió desarrollar calendarios precisos utilizados para la agricultura y la planificación de actividades rituales. La religión y cosmovisión también marcaron a otras civilizaciones, ya que adoraban deidades relacionadas con la naturaleza, como la serpiente emplumada, un símbolo que perduró en las culturas posteriores. Su comprensión de los ciclos de la vida, la muerte y la regeneración continúa siendo parte fundamental del legado cultural de Mesoamérica.
Los olmecas también fueron pioneros en el juego de pelota, una práctica con fuerte significado ritual y religioso. Aunque no se han hallado grandes canchas olmecas, se cree que el juego se realizaba en espacios abiertos y tenía connotaciones simbólicas, posiblemente relacionadas con el ciclo de la vida y la muerte. Este juego influyó en culturas posteriores como los mayas y aztecas.
Los tiahuanacotas vivieron en la región de los Andes Centrales, en lo que hoy es el altiplano de Bolivia, entre los 500 y 1000 d.C. Su ciudad principal, Tiwanaku, se encuentra a unos 15 km al sur del Lago Titicaca. Se cree que la influencia de esta civilización se extendió a áreas cercanas en el norte de Chile, el suroeste de Perú y el norte de Argentina, especialmente a través de sus redes comerciales y culturales.
La cultura tiahuanaco tenía una arquitectura monumental. El sitio más destacado, Tiwanaku, alberga estructuras impresionantes como la Puerta del Sol, un monolito tallado con figuras humanas y animales que reflejan su avanzado conocimiento en ingeniería. Su cosmovisión, centrada en el universo, el ciclo solar y las estrellas, influyó profundamente en las prácticas rituales de los pueblos andinos, como el Inti Raymi, la Fiesta del Sol, que aún se celebra en honor al solsticio de invierno y la bendición para las cosechas. Los tiahuanacotas también dejaron un notable legado artístico, cuyas figuras y símbolos se siguen utilizando en el arte contemporáneo andino.
Además, el sitio de Tiwanaku fue pionero en la ingeniería agrícola, desarrollando sistemas de riego y terrazas para cultivar en las difíciles condiciones del altiplano andino. La influencia sobre los pueblos indígenas, especialmente los aimaras, es significativa, ya que comparten una cosmovisión espiritual relacionada con el sol, la luna y las estrellas, elementos esenciales en su vida cotidiana. Los aimaras, que aún habitan las regiones de Bolivia y Perú, continúan practicando muchas de las tradiciones agrícolas y espirituales que los tiahuanacotas establecieron hace siglos.
La civilización muisca habitó parte de lo que hoy es Colombia. Vivieron aproximadamente entre el 1000 a.C. y el 1537 d.C., siendo su apogeo entre los siglos X y XVI. Además del legado cultural, dejaron también huella artística y social que sigue siendo relevante en la actualidad. En los días de hoy, su influencia es evidente en las tradiciones, arte y creencias de las comunidades en Colombia, especialmente entre los descendientes de los pueblos indígenas de la región.
Uno de los legados más conocidos de los muiscas es el mito de El Dorado, relacionado con un ritual en el que el gobernante de Bacatá (actual Bogotá) se sumergía en el laguna de Guatavita cubierto de oro como ofrenda a los dioses. Este mito atrajo a los colonizadores españoles, impulsando numerosas expediciones en busca de riquezas. Además, los muiscas destacaron por su organización política avanzada, basada en una confederación de tribus gobernada por dos líderes principales: el zipa de Bacatá y el de Hunza. Este sistema inspiró a otras civilizaciones andinas, incluidos los incas. La lengua muisca, el muysccubun, tuvo una importante influencia en la región, y muchas palabras muiscas aún sobreviven en el español hablado en Colombia, como el nombre de Bogotá.
La civilización que habitó la región de Colombia también dejó un legado artístico y tecnológico, especialmente en la orfebrería, creando intrincadas piezas de oro que servían como símbolos de poder y conexión espiritual. El Museo del Oro en Bogotá alberga una vasta colección de estas piezas. En el campo de la agricultura, los muiscas eran expertos en el cultivo de alimentos como maíz, papa y yuca. Desarrollaron avanzados sistemas de irrigación para gestionar los recursos hídricos de manera eficiente, conocimientos agrícolas continúan siendo relevantes en las prácticas de las comunidades andinas hasta el día de hoy.
Los muiscas tenían un sistema particular para contar con los dedos, que reflejaba su conocimiento matemático y su relación con el entorno. Utilizaban un sistema vigesimal (base 20), lo que significa que contaban en grupos de 20, probablemente porque incluían los dedos de las manos y los pies en sus cálculos. Para contar del 1 al 10, usaban los dedos de una mano. Del 11 al 20, usaban la otra mano. Al llegar a 20, completaban una unidad llamada gueb* o popo (que representaba un “conjunto”). Luego seguían contando en grupos de 20, reflejando su sistema matemático.
Los tehuelches, también conocidos como Aonikenk, fueron un pueblo indígena que habitó la región de la Patagonia, en el extremo sur de América del Sur. Su población ha disminuido significativamente debido a la colonización y otros factores, pero su legado perdura en varios aspectos de la cultura y la identidad regional.
Los descendientes de los tehuelches han logrado mantener viva su identidad cultural en la actualidad, reconociéndose como parte integral de la diversidad étnica de la región, especialmente en la Patagonia. La mitología tehuelche sigue desempeñando un papel importante en la tradición oral, con relatos como el de Elal, un héroe mítico que enseñó a la humanidad a usar el fuego y fabricar herramientas. Estos mitos no solo reflejan su cosmovisión, sino que también cumplen una función educativa, transmitiendo los valores, comportamientos y tradiciones de este pueblo a las nuevas generaciones.
En cuanto a sus habilidades artesanales, los tehuelches fueron expertos en el trabajo con cuero y hueso, creando herramientas, ropa, mochilas y utensilios funcionales para su vida cotidiana. Además, en el ámbito musical, utilizaban instrumentos como la quena San Gregorio, un instrumento de viento hecho de hueso de albatros, empleado en prácticas chamánicas para inducir estados de trance.
Los zapotecas vivieron en el Valle de Oaxaca, en el sur de México, aproximadamente entre 500 a.C. — 900 d.C. Su principal ciudad, Monte Albán, es un ejemplo de planificación urbana y arquitectura, con pirámides y plataformas ceremoniales. Los principales legados de esta civilización son en áreas como la arquitectura, la escritura, la religión y la organización social.
Los zapotecas también tenían una organización política y social compleja. Los mixtecos, que vivieron años después, fueron fuertemente influenciados por sus antecesores. Además de terrazas en las montañas para la agricultura y conocimiento sobre plantas medicinales que perdura hasta los días de hoy, los zapotecas también desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica y un calendario para regular la vida diaria. En conjunto, su legado ha sido fundamental para la historia y la cultura de Mesoamérica.
La civilización mixteca vivió entre 1000 — 1521 d.C. en la región de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Su legado cultural es profundo en aspectos de la vida cotidiana, el arte y la organización social. Destacaron en la creación de códices pictográficos, como el Códice Bodley, que registra genealogías y mitos fundacionales, y el Códice Waecker-Gotter, que ilustra la genealogía de 26 generaciones de gobernantes mixtecos. Estos documentos ofrecen una visión detallada de su estructura social y cosmovisión.
Los mixtecos también tenían fuerte desarrollo arquitectónico, con centros ceremoniales y urbanos que reflejaban su organización política y social. Así como otras civilizaciones prehispánicas, eran hábiles en la metalurgia. Tenían objetos de oro y plata, utilizados en rituales religiosos y como símbolos de estatus. Sus técnicas de orfebrería influyeron en otras culturas mesoamericanas, incluyendo los aztecas.
Asimismo, los mixtecos tienen una fuerte conexión con la celebración del Día de Muertos. Su visión de la muerte y las tradiciones asociadas a esta fecha están profundamente arraigadas en sus creencias ancestrales. Para ellos, la muerte no es el final, sino una transición. Creen que los espíritus de los difuntos regresan durante estos días para convivir con sus familias. Esta visión se enlaza con su cosmovisión prehispánica, donde los ancestros siguen desempeñando un papel importante en la vida de los vivos.
Los toltecas habitaron el centro de México aproximadamente entre 900 d.C y 1150 d.C. Referencia de los aztecas en muchos aspectos, los toltecas tenían, además de monumentales esculturas de guerreros, como los Atlantes de Tula, que miden aproximadamente 4.6 metros de altura, fascinantes arquitectura y organización militar.
El legado cultural de los toltecas se refleja también en el arte y la estética. Fueron pioneros en la creación de arte simbólico, con figuras que representaban dioses y guerreros. Además, su conocimiento astronómico y sus prácticas calendáricas influyeron en las tradiciones científicas de otras culturas mesoamericanas. Aunque el legado tolteca fue absorbido y transformado por los aztecas, su impacto cultural sigue siendo una referencia clave en el estudio de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica.
El calendario tolteca, conocido también como Tonalpohualli, era un sistema de 260 días utilizado por las antiguas culturas mesoamericanas, y tuvo una profunda influencia en las civilizaciones posteriores, como la azteca y la maia. Este calendario estaba basado en la observación astronómica y combinaba 20 signos con 13 números, creando un ciclo de 260 días que regía las actividades religiosas y sociales.
Nos remontamos aún más atrás en el tiempo, antes de Cristo. La civilización chavín vivió en la región andina de Perú entre aproximadamente 900 a.C. y 200 a.C. Uno de sus legados más notables es el templo de Chavín de Huántar, un complejo ceremonial y religioso que muestra avances arquitectónicos notables, como el uso de galerías subterráneas y la piedra tallada con intrincados relieves. Es estilo de la civilización chavín es caracterizado por representaciones de figuras zoomorfas y antropomorfas, y se extendió a lo largo de la región andina.
Además de su arte y arquitectura, el legado se extendió en el ámbito religioso y cultural. El Chavín de Huántar no solo fue un centro de culto, sino también un importante lugar de peregrinaje. Esta civilización que vivió antes de Cristo también fue pionera en la creación de complejos sistemas de drenaje y canales, lo que le permitió prosperar en las montañas andinas y crear asentamientos duraderos. Su legado espiritual y arquitectónico sigue siendo una parte significativa de la herencia cultural andina.
La civilización moche vivió en la costa norte del Perú entre los siglos I y VII d.C. y dejó un legado cultural notable. Sus complejas estructuras, como las Huacas del Sol y de la Luna, que servían como centros ceremoniales y administrativos, reflejan su avanzada ingeniería y organización social.
En el ámbito artístico, los moches son reconocidos por su cerámica realista, con retratos detallados de personas y escenas de la vida cotidiana, así como figuras que representaban deidades y mitos. Además, fueron expertos en metalurgia, creando sofisticados objetos de oro y plata. En el ámbito religioso, los moches practicaban rituales que incluían sacrificios humanos, como lo evidencian las tumbas de figuras prominentes como la Señora de Cao.
En la costa sur de Perú, aproximadamente entre el 100 a.C y 800 d.C, vivió la civilización nazca, Entre su legado más notable, están geoglifos de Nazca, enormes figuras y líneas trazadas en el desierto que reflejan su cosmovisión y prácticas rituales. Estos geoglifos incluyen representaciones de animales, figuras geométricas y formas humanas, y se cree que tenían fines ceremoniales o astronómicos.
Además, los nazcas desarrollaron avanzados sistemas de irrigación en una de las regiones más áridas del mundo, permitiendo el cultivo de una variedad de productos agrícolas. En el ámbito artístico, destacaron por su cerámica policromada y sus textiles elaborados, que reflejan su cosmovisión y vida cotidiana. Recientes estudios han identificado 303 nuevos geoglifos en la región, proporcionando más información sobre su cultura y prácticas.
Cargadas de misterios, encantos e historia, las civilizaciones prehispánicas atraen a turistas e investigadores de todo el mundo para descubrir su fascinación. Lo cierto es que mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, América Latina estaba poblada por sociedades fantásticas que parecían vivir adelantadas a su tiempo. Sus enseñanzas sobre arte, agricultura, arquitectura e ingeniería han perdurado hasta nuestros días. Sumergirse en la cultura de estos pueblos es comprender un poco más las raíces latinas y un ejercicio de preservación de su memoria. Aparte de estos, ¿conoces algún otro que haya vivido en América Latina en la época prehispánica?