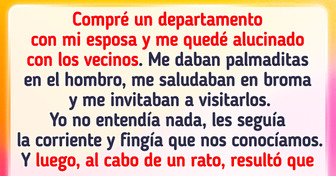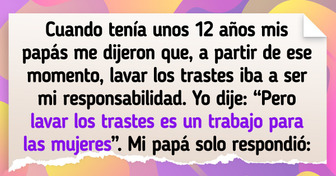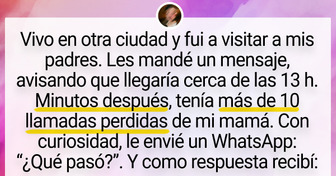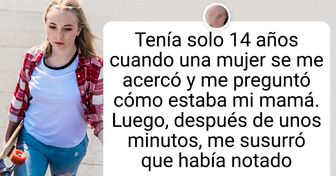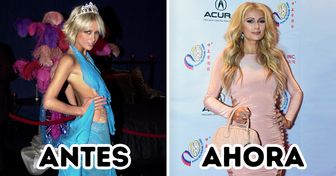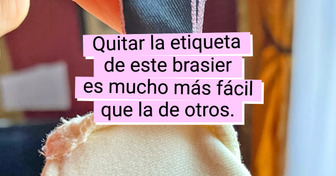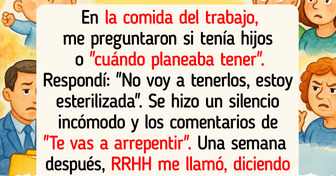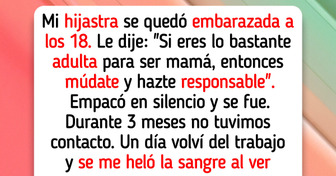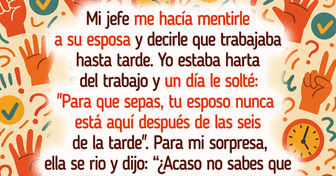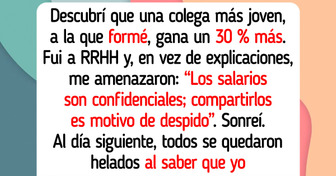18 Personas que solo querían comprar su propia vivienda, pero se encontraron en un apuro
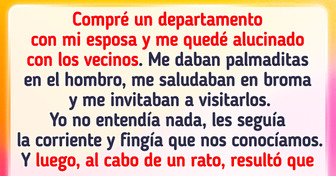
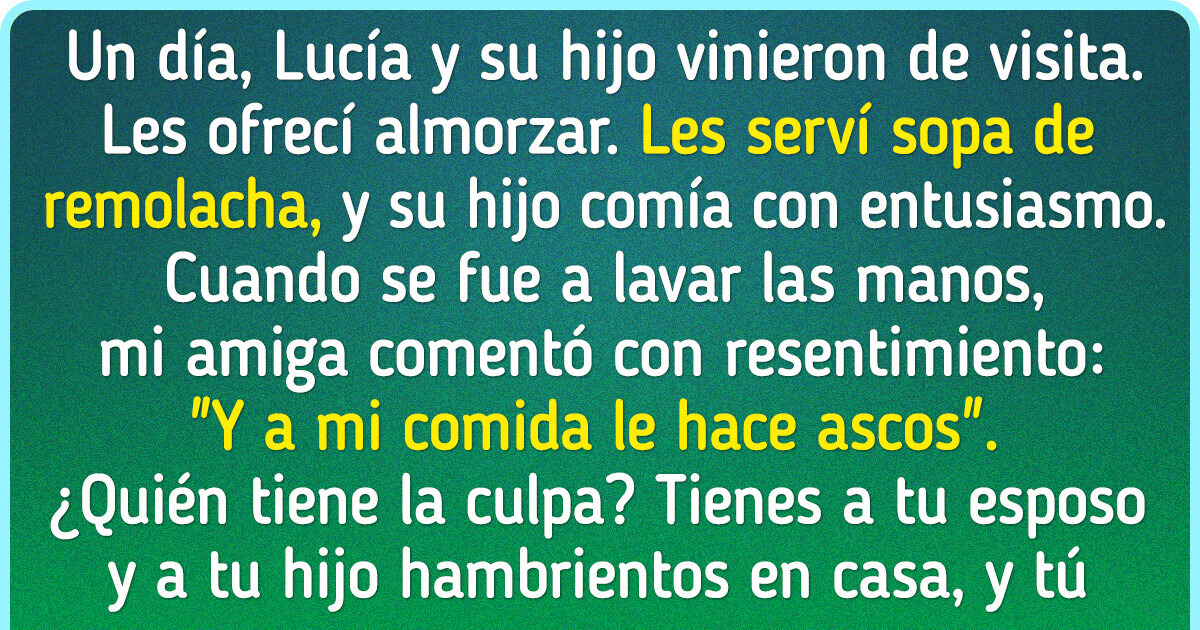
Estábamos en una cafetería con otras amigas, conversando. Y de repente, Lucía empezó a quejarse de que no podía complacer a nadie en casa: “Mi hijo solo quiere salchichas con pasta, mi hija llora porque la sopa debe ser como la del restaurante, de calabaza. La preparé, pero no le gustó el color. Dice que en el restaurante era de un hermoso naranja, y la mía era fea. Solo le agregué un poco de coliflor para que fuera más saludable. Y mi esposo también se ha vuelto muy quisquilloso y crítico. Ayer hice una sartén llena de albóndigas y ni siquiera las probó. Dijo que olían a ajo. Y los niños, claro, repiten lo que él dice. En lugar de obligarlos a comer, pidió pizza para todos. ¿Y a quién le importa que yo estuve media tarde cocinando?”
El problema es que incluso yo sé que la comida de Lucía no es muy buena. Su hijo es un adolescente, y cada vez que lo he visto, devora todo lo de la mesa, excepto la comida de su madre.
Un día, Lucía y su hijo vinieron de visita. Les ofrecí almorzar. Les serví sopa de remolacha, y su hijo comía con entusiasmo. Cuando se fue a lavar las manos, mi amiga comentó con resentimiento: “Y a mi comida le hace ascos”. ¿Quién tiene la culpa? Tienes a tu esposo y a tu hijo hambrientos en casa, y tú llenas las albóndigas de ajo. Así que concluyo que el problema no es con tu familia, sino con tus albóndigas.
Carlos, su esposo, ha odiado el ajo desde siempre. Han vivido juntos 15 años, y ella sigue intentando darle comida con ajo. Dice que tiene recetas familiares con ajo, que su madre siempre lo hacía, pero solo lleva un par de dientes de ajo. Resulta que su receta familiar es más importante que los gustos de su esposo. Y luego se queja: “Cocino, me esfuerzo, y ellos siempre se quejan y prefieren comida rápida”.
Por supuesto, quejarse de la comida de la esposa delante de los hijos no está bien. Una vez, mi suegra también me hizo un espectáculo así. Preparé una sopa de pescado. Ella se acercó, miró con desdén y dijo: “¿Qué tiene de malo la sopa de carne?”. Luego metió su cuchara en la sopa de mi hijo: “Solo voy a probar, para no ensuciar más platos”. Después frunció el ceño y comentó: “Qué asco, tiene brócoli”. Han pasado cinco años y mi hijo todavía no come brócoli.
Recuerdo cuando recién nos casamos, mi esposo y yo aún vivíamos con sus padres. Yo le cocinaba sus platos favoritos: pollo al horno, rollitos de repollo. Mi suegra, viendo esto, decía sarcásticamente: “Lo vas a malcriar, luego querrás darle calabacín y se quejará”.
Ella se enorgullece de siempre meter calabacín en la comida de su esposo, aunque él los deteste. Los ralla y los mezcla en las albóndigas, satisfecha de haber engañado a todos. “¡No vamos a desperdiciar la comida!”, dice.
Mientras yo guardaba silencio, habló Isabel, otra de nuestras amigas. “¿Por qué tus hijos deciden lo que comen?”, le reclamó a Lucía. “Si no quieren lo que cocinas, no tienen hambre. Fuera de la cocina. Cuando tengan hambre, comerán de todo. Así es con mi hijo. Una vez hizo berrinche por el trigo sarraceno, así que no recibió nada hasta la mañana siguiente. Ni una galleta ni una manzana, por más que llorara. Al día siguiente se lo comió todo”.
Me sentí mal por su hijo. Le dije: “¿No era tu abuela la que te obligaba a comer hígado ? Con tanta insistencia que aún no lo soportas. ¿Y ahora obligas a tus hijos?”
Isabel se enfadó, diciendo que no es sirvienta para cocinar platos diferentes para cada uno. Me acusó de mimar a mis hijos y de querer que los suyos también sufran. Al final, nos peleamos mucho, pero cada una se quedó con su opinión.
Mientras discutíamos, recordé otra historia. Estábamos de vacaciones en Turquía, fuimos a desayunar. En la mesa de al lado, una madre le gritaba a su hijo de unos ocho años: “¡Deja esa sandía! ¿Para quién crees que tomé tanta avena?” No aguanté: “Señora, tal vez no lo sepa, pero esto es un buffet y el niño puede comer lo que quiera”. Y ella respondió: “Claro, ¿y para qué pagué entonces? ¿Para que coma sandía? Les sale barata, por eso hay tanta, pero la avena cuesta más”. No tuve argumentos contra eso.
Por supuesto, no debería meterme en la cocina ni en la vida familiar de otros, pero creo que se pueden sacar conclusiones. Estoy segura de que si se planifica el menú adecuadamente y se consideran los gustos de cada uno, no habría problemas.
Aquí hay algunas historias más en primera persona, al leerlas, te sorprendes de lo diferentes que pueden ser las personas: