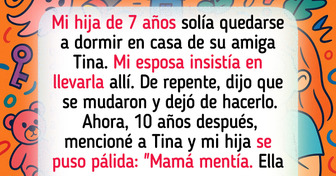Muy interesante
Una historia sobre el hecho de que a veces, por el bien de una nueva vida, hay que pisotear la vieja sin una gota de arrepentimiento
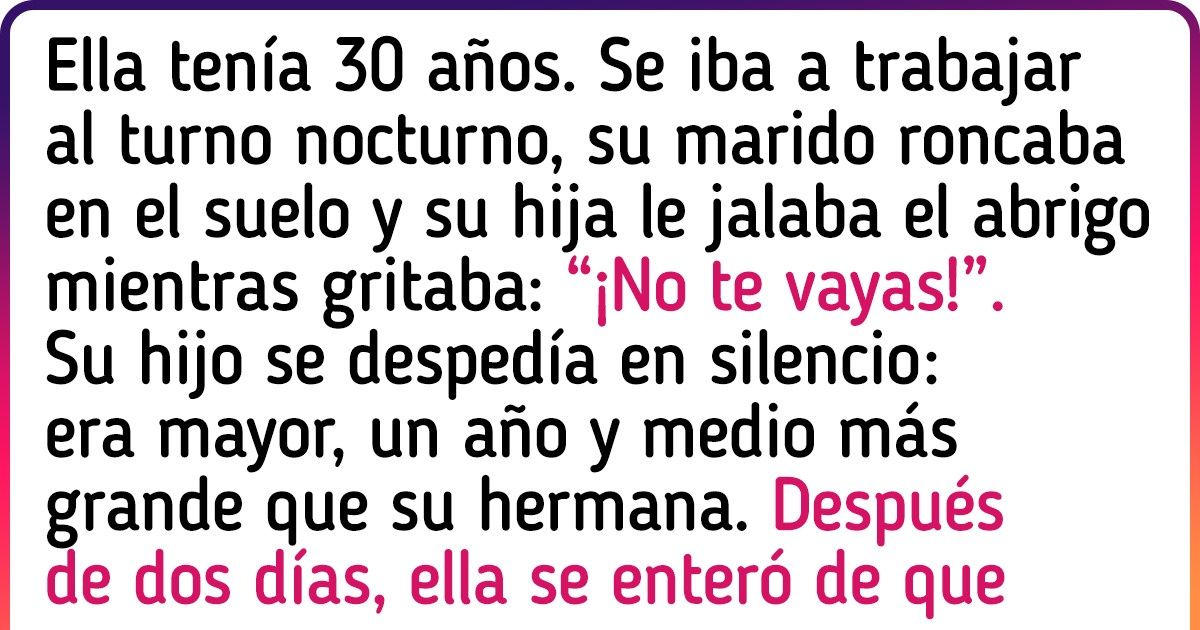
A veces nos aferramos a un estilo de vida al que estamos acostumbrados, incluso si ya no nos hace felices. Y si el problema involucra a las personas más cercanas a nosotros, a nuestra familia, todo se vuelve aún más complejo.
Pero Genial.guru está convencido de que muchas veces, llenarse de valor y animarse a un cambio puede mejorar nuestra situación. Y este cuento de Anna Bogdanova (Gansefedern), que queremos compartir contigo con el permiso de la autora, habla precisamente sobre eso.
Ella tenía 30 años. Se iba a trabajar al turno nocturno, su marido roncaba en el suelo y su hija le jalaba el abrigo mientras gritaba: “¡No te vayas!”. El hijo se despedía en silencio: era mayor, un año y medio más grande que su hermana. Dos días después, se enteró de que se necesitaba una enfermera en uno de los departamentos de un pueblo vecino. La aceptaron. Se las arregló para comprar una vieja casa en las afueras. A crédito. Todo ese tiempo, ella fue como un tanque, una excavadora: no se puede mirar hacia atrás, solo avanzar, no hay que pensar en las dificultades. Volvió en sí recién cuando el camión de mudanza se alejó, dejando atrás el polvo que se asentaba rápidamente, y en la habitación con techos bajos, una torre de cosas; cuando sacó un balde de agua limpia y sabrosa del pozo; cuando encendió la estufa y la casa se llenó de calor... En esa casita, ¡tenían que ser felices!
Y hubo mucha felicidad: el sol en las pequeñas ventanas, el chapuzón matutino en el río, el cálido porche en el que era agradable estar descalzo, los primeros brotes de perejil y zanahoria en la huerta, el café para el desayuno... Y no importaba que el café fuera el más barato, instantáneo, y solo hubiera fideos para cenar. Su alma estaba tranquila. Ella estaba protegiendo su pequeño mundo de su esposo, quien trataba de recuperar a la familia, recordando cómo lloraba su hija. ¡Nunca más!
Después de los pagos mensuales al banco, no quedaba mucho dinero. Pero luego de un par de meses se acostumbró a la nueva rutina, y comenzó a distribuir lo que quedaba de su salario tanto para la comida como para la ropa. Aprendió a confiar en sí misma, a no quejarse, a seguir siempre adelante. Y después, los niños trajeron a un perro callejero.
Un cachorro que apenas podía pararse sobre sus patas, se tambaleaba de debilidad y la miraba con ojos llenos de pus. Tomó dos sorbos de leche tibia y se cayó. Después de 10 minutos, juntó fuerzas y tomó algunos sorbos más. Sobrevivió. Luego apareció un gatito con un agujero en un cuerpo moribundo, con muñones de bigote carbonizados. También sobrevivió. Todos lo hicieron.
Casi de inmediato, tan pronto como se dio cuenta de que estaban firmemente de pie, que en otoño tendrían sus propias verduras, plantó un manzano. Siempre creyó que si tenías tu propia casa y un poco de tierra, debería haber un manzano allí.
—¿Cuál quiere? —preguntó la mujer del vivero.
—No lo sé —respondió ella y sonrió.
—Lleve este.
Llevaba la ramita a casa sin siquiera imaginar que en unos años, todo el mundo se sorprendería de las manzanas melosas hasta la transparencia con las que haría pasteles inusualmente sabrosos y mermelada increíblemente aromática.
Uno de los rincones del jardín resultó estar encantado: a pesar del sol y el espacio abierto, estaba cubierto de musgo verde. Las ramas de frambuesa se volvían raquíticas y se secaban allí, como si estuvieran plantadas en las arenas del Sahara, y no en un suelo regado y alimentado con fertilizante. Un árbol de cedro joven permaneció allí durante 3 años en un estado de coma profundo, luego sacó un enorme tumor en el delgado tallo y murió. Ella lloró por él como por un ser querido, y luego plantó un ciruelo. La ramita, que estaba recuperándose de una plaza ruidosa y concurrida donde la habían exhibido públicamente, bebió mucha sabrosa agua de pozo, miró a su alrededor, vio la alfombra de musgo verde y exclamó: “¡Justo lo que necesitaba!”. Al tercer año de vida, el árbol les regaló los primeros diez frutos y luego se congeló en un invierno helado con poca nieve. Pero no murió. En el verano siguiente le crecieron gruesas ramas en lo que había sobrevivido del tronco, y al segundo año se llenó tanto de ciruelas que todos quedaron asombrados, sin olvidar llenarse los bolsillos de frutos enormes, densos y dulces.
Y también le dieron una planta de cereza: si no la tomas, la tiraremos. La plantó. En 3 años se convirtió en un árbol, pero no dio muchos frutos. Ella se le acercó a principios de la primavera con el hacha y se quedó parada allí un rato... “Está bien, vive”.
En agosto, el árbol estaba tan lleno de grandes bayas opacas, color remolacha, brillantes al sol, que nuevamente todos se asombraron, sin olvidar escupir las semillas.
No hubo más hombres en su vida. Todo el trabajo doméstico duro fue asumido por su hijo, que cada vez estaba más crecido. Y nunca, por difícil que fuera todo, se arrepintió de haber dejado su vida pasada. La paz, la felicidad y la tranquilidad en una pequeña casa vieja eran mejores que la vida con un marido bebedor en un departamento con comodidades. Ella lo sabía mejor que nadie.
Hoy se prepara un café caro por la mañana. El mejor. Se lo compran sus hijos. Y le gusta pararse frente al gran ventanal con la taza en la mano. Ya no existen aquellas pequeñas ventanas ni la vieja construcción de techos bajos. Porque ahora la casa es diferente: nueva, con grandes ventanales.
Otro perro está acostado en el cálido porche, y en una silla hay otro gato...
Pero los mismos árboles florecerán esta primavera, deleitarán a todos con manzanas dulces, ciruelas enormes y un montón de cerezas burdeos. Y ella preparará mermelada y horneará pasteles. Y la casa olerá dulcemente a vainilla, canela y felicidad...
¿Cuál fue el cambio más difícil al que te animaste y del que no te arrepientes?
Comentarios
De acuerdo
no

Que bueno que ha cambiado de vida
Sí, verdad
Pienso igual
Buenísimo artículo
Lecturas relacionadas
12 Obras maestras infantiles que causaron una carcajada inesperada en los adultos
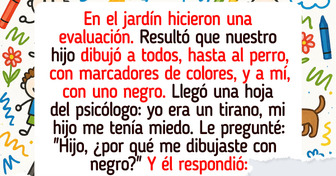
Cuando el secreto viene de alguien querido, duele el doble: 18 confesiones inolvidables
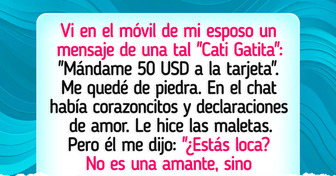
“Mi casa no es un hotel”: la dura decisión de una abuela tras perder a su hijo
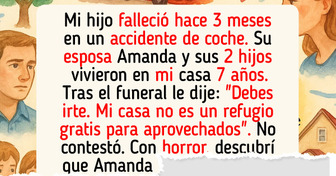
11 Historias reales que rompieron todas las expectativas a mitad de camino
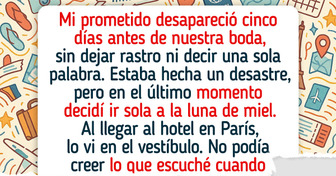
15 Trabajadores tan agotados que sus cerebros se quedaron en la oficina
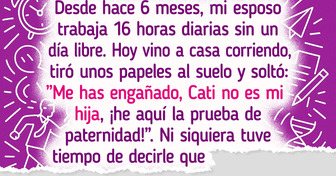
Siento que mi esposa trajo a una niñera para sacarme del juego
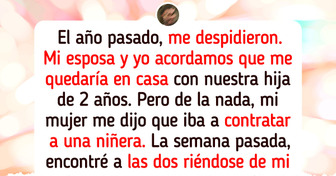
18 Veces que los secretos familiares resultaron ser alocados giros argumentales
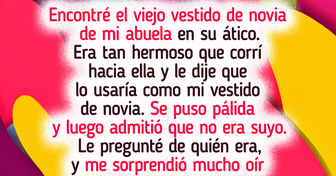
15 Historias de cosas que se hacían antes y que las nuevas generaciones ya no podrán experimentar
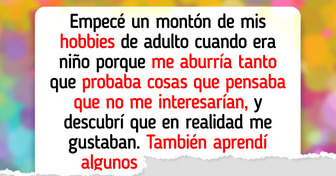
15 Veces que tratar con un agente inmobiliario fue peor que mudarse con tu ex
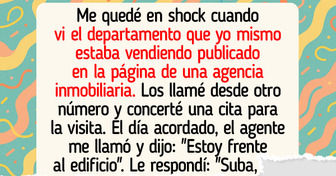
12 Personas contaron lo que les pasó en el médico... y no fue lo que esperaban

Tras 4 años sin descanso, mi jefe me negó las vacaciones: mi lección inolvidable fue épica
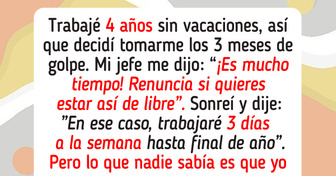
13 Historias guardadas por años que terminaron rompiendo el alma