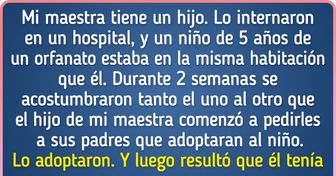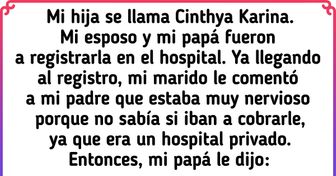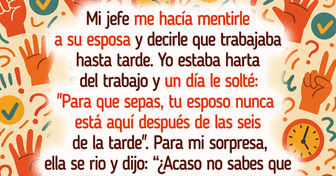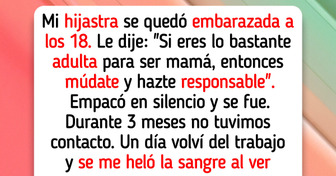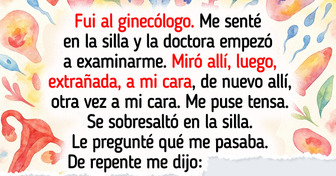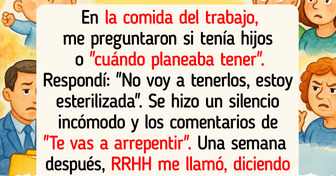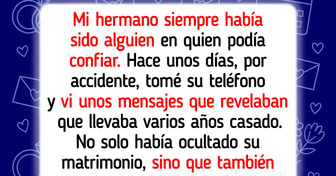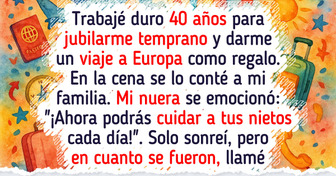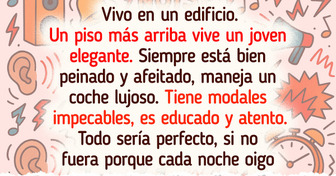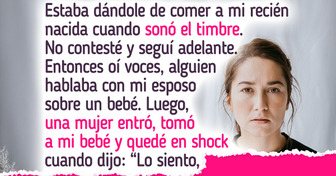14 Historias de adopción que debería leer cualquiera que haya perdido la fe en la humanidad
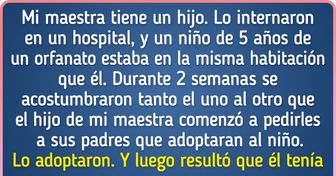
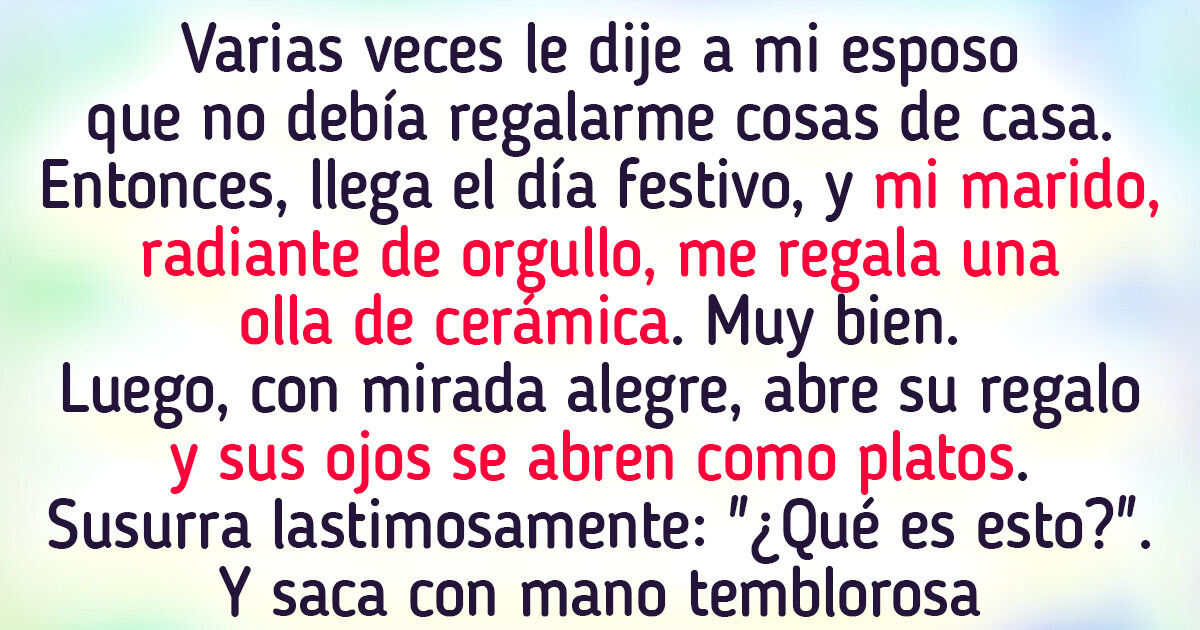
Se cree que a caballo regalado no hay que mirarle el diente: cuando recibes un regalo, debes alegrarte, te guste o no. Al fin y al cabo, lo importante no es la cosa en sí, sino la atención que te presta una persona. Pero algunos regalos no causan nada más que una molestia. Hace poco, una amiga se quejó de su esposo. Su costumbre de regalar todo tipo de cosas útiles en las fiestas casi los lleva al divorcio.
Una amiga me dijo: "En mi familia, siempre ha sido costumbre regalarse cosas bonitas. Es decir, no cosas que necesitas, sino algo que te gustaría tener, pero que no puedes comprarte. Papá mimaba a mamá con todo tipo de bisutería inusual y libros de colección. Mamá solía recorrer las tiendas de antigüedades para conseguirle a papá objetos antiguos y divertidos. A él le encantaban esas cosas.
Mi hermana y yo intentábamos hacer regalos con nuestras propias manos. Sí, no siempre salían perfectos, pero enseguida quedaba claro que el regalo no se eligió en 5 minutos. Le habíamos dedicado esfuerzo y tiempo.
Al principio, mi futuro esposo y yo también intercambiábamos cositas bonitas. Aún recuerdo cómo grité de alegría cuando me entregó un sofisticado marcapáginas. Era de metal y, por tanto, no muy cómodo, pero me alegraba la vista y el corazón. Así que mi novio se había dado cuenta de que me encantaba leer y había encontrado el regalo adecuado.
Poco después de la boda sonaron las primeras alarmas. Mi cónyuge se convirtió en un auténtico ahorrador, y los regalos bonitos fueron sustituidos por cosas invariablemente útiles. En nuestra familia se originó de algún modo por sí sola la tradición de regalarme en los cumpleaños teléfonos móviles. Y no es que me gustara mucho esta costumbre.
En primer lugar, soy absolutamente indiferente a los dispositivos electrónicos, lo principal es que mi teléfono móvil funcione correctamente. En segundo lugar, la necesidad de transferir información de un teléfono a otro cada año, perdiendo invariablemente algo, me irritaba un poco. Y mi marido me reprochaba que no utilizo todas las posibilidades de este divino aparato y tampoco expreso ninguna alegría especial al recibir su regalo.
Por supuesto, yo sabía que en su familia es costumbre regalar cosas útiles. Aún recuerdo cómo mi suegra me regaló orgullosa un exprimidor por mi cumpleaños con estas palabras: “¡Veo a mi hijito muy pálido, seguramente le faltan vitaminas!”. Este cacharro no solo ocupaba media mesa, sino que se tardaba media hora en limpiarla después de cada uso. Cuando ella se enteró de que no lo usaba, me montó un escándalo. Siseó enfadada: “¿Y por qué te lo regalé?”. A lo que le contesté sinceramente que yo no tenía ni idea.
Bueno, que mi suegra me regale lo que quiera: nuestros altillos son espaciosos. Pero cuando el virus de los “regalos útiles para el hogar” pasó con seguridad a mi esposo, ya no pude reírme. Resultó que los teléfonos móviles interminables era solo un principio.
Primero, en Nochevieja, recibí de mi marido una enorme sartén de hierro fundido. Dijo que era el utensilio perfecto para cocinar filetes. Ante mis flojas objeciones de que nunca había hecho filetes en mi vida, mi esposo dijo alegremente: “Bueno, ya aprenderás”. ¿Y si no quiero? No me gusta nada cocinar.
Creo que no se deben regalar electrodomésticos ni otros artículos para el hogar. De buena gana creo que a mediados del siglo XX cualquier doncella habría sido feliz con un artículo tan exótico como una lavadora. Pero ahora es más bien algo necesario en la vida cotidiana, no un lujo. Vale, si aún soñara con una carrera de chef, entonces, probablemente, el regalo de un procesador de alimentos o una batidora me provocaría lágrimas de adoración en los ojos. Pero en cada nuevo regalo de este tipo veía sospechosamente un indicio de que paso muy poco tiempo en la cocina.
Recuerdo cuando nuestra batidora se estropeó. Parecía funcionar, pero con interrupciones, y yo, amasando la masa para las tortitas, regañaba el obstinado aparato. Se acercaban las fiestas de fin de año y mi esposo llegó un día a casa con una mirada misteriosa. Me dijo: “¡Te he comprado un regalo increíble!”. Sentí tanta curiosidad que busqué por toda la casa. Como resultado, encontré un pequeño joyero en el armario. Se me encogió el corazón de emoción. Lo abrí y allí estaban los antiguos gemelos de mi esposo. Me di por vencida y decidí esperar hasta Nochevieja.
Y así llegó el ansiado día, me froté las manos con ilusión y mi marido, feliz a más no poder, me entregó una caja. La desembalé y vi una batidora carísima con un montón de accesorios. No pude aguantar más y le conté a mi amado todo lo que había acumulado. Mi esposo se ofendió. Quería demostrarme lo atento que era. Me oyó quejarme y compró una cosa tan maravillosa. Y yo soy una rara desagradecida.
Traté de explicar que la batidora era necesaria hace un par de semanas, y no este dispositivo espacial, sino uno más ordinario. Iba a comprarlo yo misma durante las vacaciones de Año Nuevo después de recibir mi bono. Y si de verdad quería simplificarme la vida y mostrar su atención, podría haberme traído esta estúpida batidora al día siguiente. Tuve suerte de que se estropeara en diciembre, de lo contrario habría estado batiendo masa a mano durante seis meses.
Decidí que un ejemplo visual funcionaría mejor que un discurso acalorado. Estábamos a punto de celebrar nuestro aniversario de boda y, como excepción, decidí hacer feliz a mi esposo con un regalo útil. Normalmente intentaba comprar algo en la tienda de pesca más cercana: un juego de anzuelos, un carrete nuevo, spinning. A mi marido le encanta pescar. Pero ya que no es un pescador profesional, era difícil llamar útil todas estas cosas. ¿Por qué entonces gastar dinero en tonterías?
Varias veces le dije a mi esposo que no debía regalarme cosas de casa. Entonces, llega el día festivo, y mi marido, radiante de orgullo, me regala una olla de cerámica. Muy bien. Luego, con mirada alegre, abre su regalo y sus ojos se abren como platos. Susurra lastimosamente: “¿Qué es esto?”. Y saca con mano temblorosa un montón de calzoncillos.
“¿Esto? — Digo yo. — Calzoncillos. Muy útiles, por cierto. También hay calcetines. Me di cuenta de que necesitas actualizar tu armario de ropa interior, ¡así que me encargué de ello!”. Mi esposo no apreció mi impulso y se enfurruñó durante una semana, y miró sin alegría a los desafortunados calzoncillos del armario.
Finalmente, no pude soportarlo y le dije que, en realidad, los regalos sirven para complacer a los seres queridos, no para ofenderlos. Sugerí que nos diéramos dinero en sobres y dejáramos que cada uno decidiera lo que más le apetecía. O que diéramos instrucciones claras sobre qué tipo de regalo nos gustaría recibir. Escribirlo en un papel y dárnoslo el uno al otro.
Decidimos elegir la segunda opción para no tener que pelearnos por la cantidad de dinero que había decidido gastarse cada uno en regalos. El esquema sigue funcionando con fallos: para mi cumpleaños, en lugar del conjunto de pinturas acrílicas que pedí, recibí un telescopio. Aunque mi esposo dijo honestamente que no había encontrado las pinturas necesarias en ninguna parte, pero el telescopio sin duda a cosas útiles no se puede atribuir. No pude discutir con eso. Pero ahora por lo menos nos reímos o nos sentimos realmente felices con las cosas regaladas, en lugar de enfurruñarse el uno al otro durante semanas después de cada fiesta.