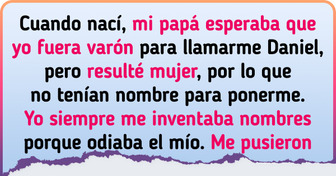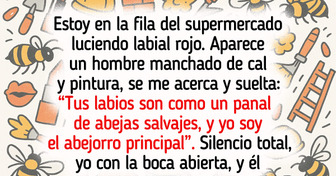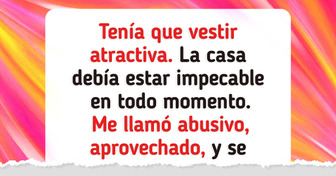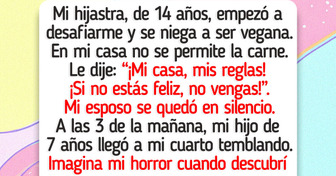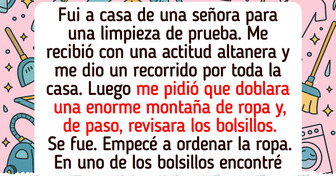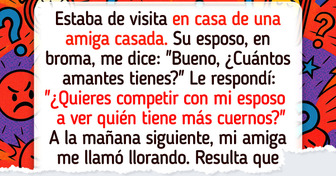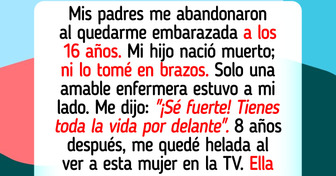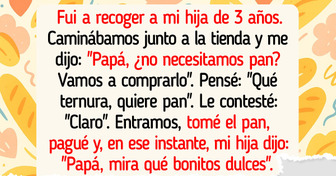20+ Personas a las que les tocó un nombre “original” porque alguien se puso creativo con ellas
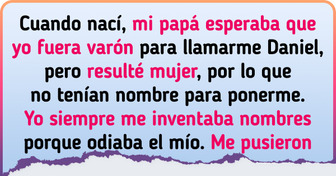
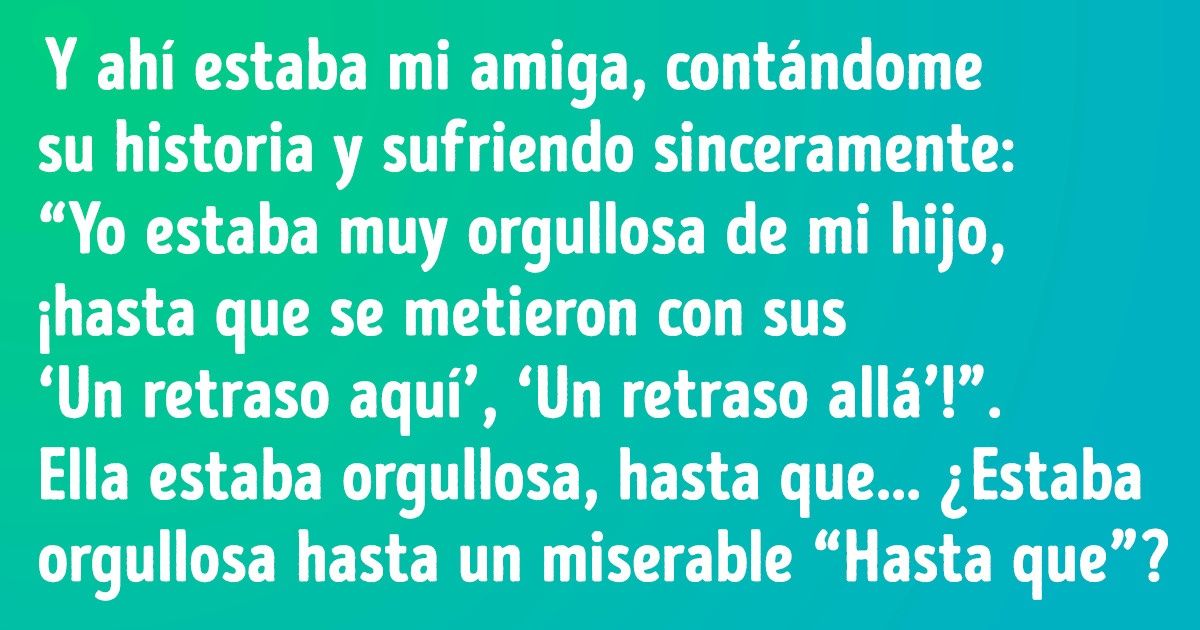
Hace poco escuché a una maestra de escuela primaria declamarle a la madre de un alumno de cuarto grado:
—¡Tiene tan poco conocimiento de las matemáticas! No podrá ingresar a ninguna parte. Después del último grado, tendrás que llevarlo a una escuela técnica. Nunca irá a la universidad. Tendrá que aprender alguna profesión más fácil.
¡Maestros celestiales! ¡Santo Freire! ¿O a quién, de la Instancia Superior, debería clamar? ¿Cómo puede tener una persona tanto coraje, elocuencia y confianza en sí misma como para dibujar el futuro de un niño de 10 años? ¿De dónde ha sacado este inusitado don: saber a quién tiene parado en frente, quién crecerá de este silencioso muchacho que dibuja unos abedules tan maravillosos? ¿Y por qué la madre se queda parada y asiente? ¡Asiente!
Mi nombre es Evgenia Gorina, y quiero contarles a los lectores de Genial.guru cómo cientos de historias similares me convencieron de una sola cosa: el papel principal de una madre es amar, estar orgullosa, confiar y ayudar.
Una mañana, Alex se olvidó su cuaderno de arte. Fui a la escuela para dejárselo al guardia de seguridad, entré y escuché a la rectora retar, con un tono de voz que me puso la piel de gallina, a un niño que había llegado tarde:
—¿Por qué has llegado tarde? ¿No ves la hora que marca el reloj? ¿No puedes salir más temprano de tu casa? ¿No sabes que hay que llegar a tiempo a las clases? ¿Quién te dio el permiso de llegar tarde? ¿Y quién te dio el permiso de venir a la escuela en jeans, eh? ¿No tienes un uniforme escolar? ¿No conoces las reglas? ¡Puedo echarte ahora mismo! ¡No se puedes venir a la escuela vestido así! ¡Y no se puede llegar tarde!
El niño apenas lograba mantenerse en pie frente a la rectora. Todas aquellas preguntas, hechas con ese tono de voz tan espeluznante, no se hacían para escuchar una respuesta. Sino para meter dentro de la cabeza del niño: aquí nadie te necesita, no eres importante, no vales nada, eres tonto, ridículo, inepto.
No aguanté, por supuesto. Intervine.
—Señora María, ¿y si lo escucha al joven? Quizás tenga una buena razón para haber llegado tarde. Quién sabe. Todos somos humanos, ¿verdad?
Me notaron. Me reconocieron. La rectora frunció el ceño y preguntó con desprecio:
—¿Y bien? ¿Tienes una razón? ¿Por qué has llegado tarde?
El niño se limpió la nariz y murmuró:
—Estaba viniendo... Me caí en el barro mientras caminaba. Tuve que volver y cambiarme de ropa. No tengo otro uniforme escolar. Mi abuela me dio unos jeans. No me expulse, por favor, que mi abuela va a regañarme.
La abuela. Va a regañarlo. Santos padres, ¡encima, la abuela!
Al hijo de mi amiga le decían “caso difícil”. Tiene parálisis cerebral. Pero es un luchador. Y aún más luchadora y heroína es su madre. Hace cuatro años que lo lleva todos los días a todo tipo de procedimientos: desde masajes hasta agujas, desde terapias de calor hasta equitación. Y los fines de semana: a la piscina. Lo lleva a hacerse tratamientos en otras ciudades. Le ordena los zapatos a un ortopedista alemán. Ella trabaja y lo trata, lo trata y trabaja. Hoy el niño tiene 5 años. Habla. Camina solo. Y ya puede leer un poco. Le encantan los perros y los abrazos.
La Comisión Pedagógica que lo evaluó hace unos días para darle una beca para el kínder con clases gratuitas con un terapeuta del habla, determinó: retraso en el habla y retraso en el desarrollo. “Tiene un niño débil”, le estamparon un sello en la carátula. “Poco desarrollado. Verá, de los seis objetos que puse sobre la mesa y luego escondí, solo pudo recordar y describir cuatro. ¿Entiende? ¡Solo cuatro!”.
Y entonces, la desconsolada madre aclaró que el niño tiene parálisis cerebral, que trabaja con su hijo mucho y muy seriamente, que 4 respuestas correctas de 6, en la opinión de ella, de su madre, es un resultado brillante para él.
El profesor de la comisión se mostró terriblemente sorprendido. ¿Parálisis cerebral? Pero los sellos ya estaban puestos. El diagnóstico sobre el retraso estaba ingresado y usted, madre, no es una experta. Además: “Si tiene ESTE tipo de problemas, vaya a un cirujano”. ¿Y qué tiene que ver un cirujano? El profesor parece saberlo.
Y ahí estaba mi amiga, contándome su historia y sufriendo sinceramente: “Yo estaba muy orgullosa de mi hijo, ¡hasta que se metieron con sus ‘Un retraso aquí’, ‘Un retraso allá’!”.
Ella estaba orgullosa, hasta que... ¿Estaba orgullosa hasta un miserable “Hasta que”? ¿Acaso se ha derrumbado el cielo?
¡Mis queridos amigos, madres de los compañeros de clase y de los amigos de mis hijos, camaradas en este monstruoso arenero! Cien mil historias similares a las que he contado solo pudieron convencerme de una cosa: el papel principal de una madre es amar, estar orgullosa, confiar y ayudar. Y que todos y todo lo demás importe un bledo. Soberanamente.
Los doctores, los profesores, los vecinos, los maestros de kínder y, en algunos caso, hasta los familiares, muchas veces estarán extremadamente descontentos con el niño. Le harán diagnósticos terribles y a ti te acusarán de su idiotez y de sus magullones. A él le echarán en cara las malas notas, los versos no memorizados o los bordes de las hojas del cuaderno dibujados, y a ti te culparán por no estar con él hasta la una de la madrugada, resolviendo la tarea, obligándolo a escribir prolijamente una y otra vez: “Los niños regresan a casa cansados pero felices”. Este ejército de sabios lo sacaran al niño de quicio por las manchas en la camisa o por los pantalones rasgados, y a ti te dirán con desaprobación: “Lave su ropa de una vez” o “¿Tan difícil es coserlo?”.
Las madres y los niños tienen una desgracia común: el ejército de consejeros. Un ejército que no se puede apagar, no se puede despedir, no se puede reprogramar. No se puede acallar, no se le puede bajar el volumen y, lo más importante, no se puede complacer. Nunca. Con nada. Pero sí se puede no dejar que se vuelva importante. Se puede no prestarle atención. Ignorarla como a la maleza en el bosque. Y amar al niño con toda el alma, considerarlo el mejor, alentarlo y creer en él todo el tiempo, sin cesar. Aun si trajo una mala nota. Aun si, otra vez, se rasgó los pantalones. Aun si se quedó dormido, llegó tarde, no estudió, fue demasiado perezoso, escribió torcidamente, se olvidó, perdió, y así sucesivamente: ¡amar y listo!
¿Quién es el que importa? Ni la rectora, ni el maestro, ni el vecino, nadie sabe nada ni de ti, ni de tu hijo, ni de tu vida con él. Los que importan son tres: la mamá, el papá y el niño. ¿Qué “Estaba orgullosa de él, hasta que me dijeron...” puede haber? Eres una madre. Estás orgullosa de tu hijo. Siempre. Y esta es tu armadura. Y también la de él.