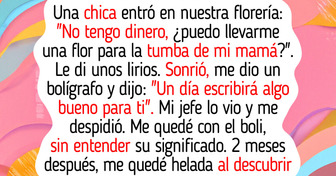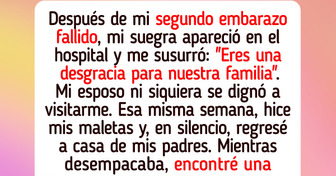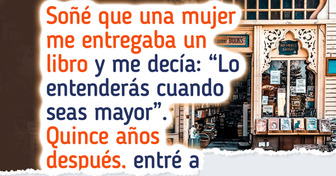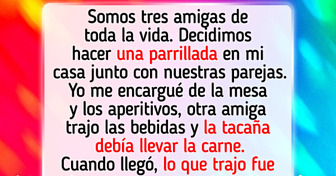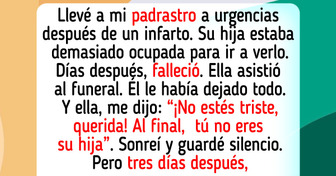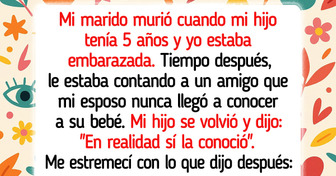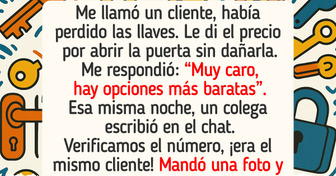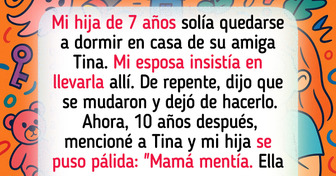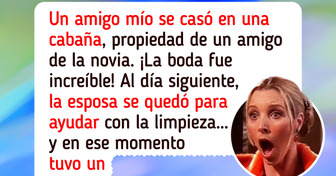10 Historias que nos inspiran a elegir la bondad cuando la vida se siente fría
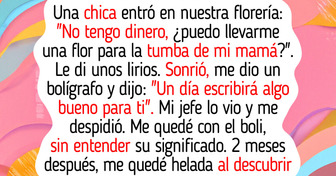
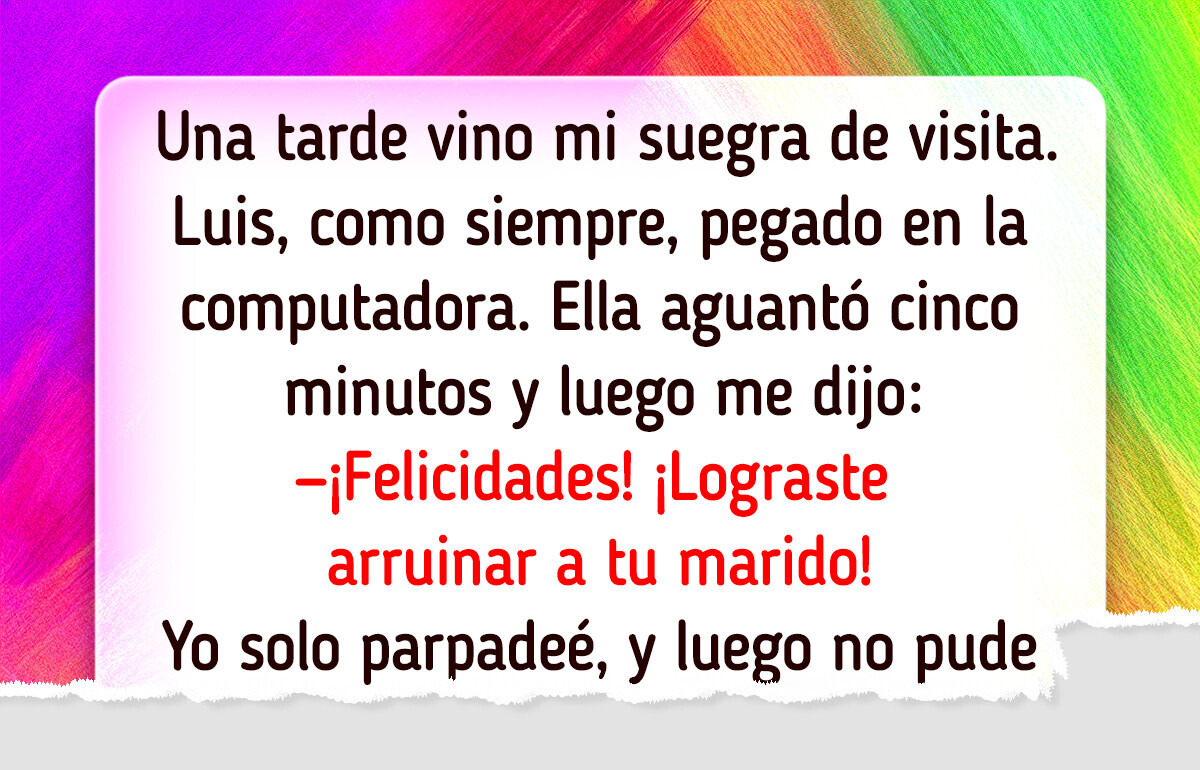
Muchas personas saben por experiencia propia que en la vida en pareja es común tener que hacer concesiones. Y no siempre es fácil. Hace poco me visitó mi amiga de toda la vida, Ana. Llevábamos casi un año sin vernos — había desaparecido sin dejar rastro, y de repente me llamó. Cuando se casó, todas nuestras amigas la envidiaban: Luis no podía dejar de mirarla. Así que me sorprendió muchísimo cuando me dijo que estaba considerando divorciarse. Mientras tomábamos café, me contó lo que había pasado.
Yo pensaba que lo más difícil que habíamos vivido fue cuando, después de casarnos, nos fuimos a vivir con sus padres. Años inolvidables. Mi suegra es una mujer peculiar. Revisaba constantemente nuestra habitación, nos llenaba de “sabios” consejos sobre cómo alimentar a su hijo y cómo curarlo si, Dios no lo quiera, enfermaba. También vigilaba mi forma de vestir: un día le parecía que iba demasiado llamativa y otro, que parecía una huérfana.
Menos mal que mi suegro solía intervenir y no la dejaba presionarnos tanto. Por eso salté de felicidad cuando heredamos un departamento. Aunque era de una sola habitación, ¡era nuestro! Y al otro lado de la ciudad. Me imaginaba cómo cambiaría nuestra vida.
Decidimos quedarnos ahí por un tiempo y no cambiarlo por algo más grande. Queríamos tener un bebé, y meternos en una hipoteca justo en ese momento no nos parecía buena idea. Además, la única habitación era bastante amplia y tenía un pequeño nicho. Cuando nació nuestra hija Sofía, Luis colocó ahí un escritorio con su computadora, para poder trabajar por las noches sin molestarnos. A mí me pareció bien — incluso me tranquilizaba saber que la cuna estaba cerca de nosotros.
Cuando Sofía empezó la escuela, pensamos que ya era hora de buscar un lugar más amplio. Los tres en una sola habitación, por muy grande que fuera, resultaba incómodo. Justo entonces a Luis le ofrecieron un nuevo empleo. Buena empresa, buen sueldo, pero con muchas incógnitas. Me dijo que necesitaba al menos seis meses para adaptarse.
Un par de meses después, empezó a llegar agotado del trabajo. Estaba siempre serio, refunfuñaba, y si le preguntaba qué pasaba, solo respondía: “Todo bien”. Antes solíamos salir los fines de semana, ver películas por las noches. Ahora no quería nada. Le proponía salir a caminar y decía que estaba cansado. Las películas ya no le interesaban, todo le aburría.
Lo curioso era que en el trabajo todo marchaba bien — incluso le dieron una bonificación. Pensé que quizás tenía problemas con sus compañeros. Pero no, salía con ellos de vez en cuando y me contaba que eran buena onda, que incluso quería ir de pesca con ellos. Traté de no agobiarlo, darle espacio. Pero un día, mientras picoteaba la cena con mala cara, le pregunté con cautela si todo estaba bien. Me respondió seco: —¿Podemos simplemente cenar sin hablar de nada? ¿Puedo descansar al menos en casa?
Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Me sentí herida. Tomé un libro y me fui a un rincón, enfadada y en silencio. Al día siguiente me pidió disculpas, y durante un par de semanas todo pareció calmarse. Pero luego, de la nada, anunció que necesitaba tener “espacio personal”. Que cuando llegara del trabajo, ni Sofía ni yo debíamos molestarlo durante dos horas. Me quedé pasmada. ¿Cómo íbamos a hacer eso si vivíamos en una sola habitación? Pero al día siguiente, después del trabajo, tomé a Sofía y nos fuimos al cine. Vimos una película animada, comimos en una cafetería y paseamos por el centro comercial. Pensé que Luis se sentiría triste al notar nuestra ausencia. Que se daría cuenta de lo solo que era sin nosotras, que se arrepentiría. Incluso tendría que calentarse la cena él mismo.
Pero Luis ni notó que no estábamos. Estaba absorto frente a la computadora, jugando. Al lado del teclado, un plato con restos de comida. Cuando regresamos, apenas levantó la vista:
—¿Ya volvieron? Ah, ok... —y siguió mirando la pantalla.
Mi intento de “darle una lección” fracasó. A Luis, al parecer, le encantó estar solo. Al día siguiente traté de explicarle que, en teoría, su idea del tiempo personal sonaba bien. Pero en la práctica era casi imposible de aplicar. No podíamos pasar todas las tardes fuera, caminando por el barrio o de visita en casa ajena. Yo tenía cosas que hacer, y Sofía también. Además, ella quería pasar tiempo con su papá, y después de esas dos horas ya era hora de dormir.
Luis me respondió que su colega Diego aplicaba esa misma regla en casa, y que todos eran felices. Incluso su esposa, con dos hijos, decía estar encantada. Cuando le pregunté si también vivían en un departamento de una sola habitación, murmuró algo, se puso los audífonos y se sumergió en su mundo virtual. Dos semanas después, yo ya no podía más.
Una tarde vino mi suegra de visita. Luis, como siempre, pegado a la computadora. Ni se inmutó. Ella aguantó cinco minutos y luego me dijo:
—¡Felicidades! ¡Lograste arruinar a tu marido!
Yo solo parpadeé, y luego no pude evitar soltar una carcajada.
—Luis tiene una nueva regla —le expliqué—. Después del trabajo necesita dos horas sin familia. Dice que es muy saludable.
—¡Pero yo soy su madre! —exclamó sorprendida.
—Y la madre también es familia —le respondí—. Así que también descansa de ti.
Se fue en shock.
Así pasó un mes. Luis frente al computador, Sofía y yo caminando en puntitas para no molestarlo. Parecía una tontería, nada grave, pero mi ánimo estaba por los suelos. Incluso dejé de hablar con mis amigas. ¿Qué les iba a contar? ¿Que en las noches nos sentábamos en casa en silencio?
El colmo llegó cuando Sofía tenía que hacer una manualidad para la escuela. Llevábamos una hora luchando con el pegamento, todas pegajosas. Llamé a Luis para que nos ayudara y, sin voltear, murmuró:
—Estoy descansando. En media hora lo veo.
Sofía y yo nos miramos. Sin decir nada, fui y le apagué la computadora. Mientras Luis se ponía rojo de furia, le expliqué con calma que en media hora sería tarde. Que tenía que ayudarnos ahora. Refunfuñando, nos ayudó. Luego, con cara de pocos amigos, se puso los audífonos otra vez.
Cuando acosté a Sofía, llamé a Luis a la cocina. Le dije sin levantar la voz que yo también tenía una nueva regla: su tiempo sagrado se reduciría de dos horas a media hora.
—¿Tú quieres departamento nuevo, verdad? —estalló—. Pues yo trabajo para eso. ¡Mi jefe me tiene harto, reuniones eternas, bla bla bla! ¡No tengo fuerzas! Al menos en casa quiero paz.
—¿Y por qué no dijiste nada en todo este tiempo? —le pregunté—. Mira, cariño, un par de meses más así, y la nueva casa la vas a estrenar solo. O con otra. Sofía y yo nos iremos con mis padres. Allá por lo menos hay una habitación libre, y no tengo que andar como ratón sin hacer ruido toda la noche. No estoy dispuesta a destruirme por un departamento.
Por su cara, vi que pensaba que solo estaba diciendo tonterías.
Pero cuando empecé a empacar, por fin entendió que hablaba en serio. Y me lo contó todo. Pasamos casi toda la noche conversando. Resultó que odiaba su nuevo trabajo, especialmente al jefe. Pero como había prometido que buscaríamos una casa más grande, decidió aguantarse. Y claro, le quedaban energías para lidiar con los compañeros y el jefe, pero no para nosotras.
Al final, llegamos a un acuerdo: mantendría su tiempo personal, pero lo reduciría a media hora. Durante ese rato, Sofía y yo no lo molestaríamos. Y si el trabajo seguía siendo insoportable, buscaría otro. Porque ningún departamento vale tanto sacrificio.
Y yo entendí que Luis no siempre sabe cómo compartir sus preocupaciones conmigo. Por culpa de su “regla” casi terminamos divorciándonos. Después de más de diez años juntos... Un descubrimiento duro, pero necesario. Lo importante es no tener miedo a hablar.
Por cierto, a veces no solo los hombres, también las mujeres pueden tener pasatiempos que terminan afectando la relación. Lo que al principio parece un simple capricho, puede convertirse en un verdadero problema familiar.