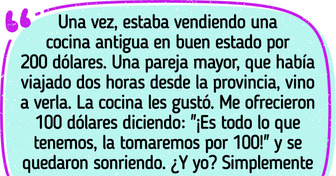Preciosa historia :)
Historia de una noche, que devolverá la fe en lo mejor incluso a aquellos que la han perdido por completo
El escritor y bloguero Oleg Batluk escribe sobre todo lo que nos rodea: nuestra familia, vecinos y extraños que nos cruzamos todos los días. Algunas de sus historias se parecen a cuentos de hadas. No solo nos regalan agradables minutos de lectura, sino que también nos ayudan a no olvidar que, sin lugar a dudas, todo estará bien.
Con el permiso del autor, Genial.guru publica una historia que prácticamente es sobre el Año Nuevo, pero que comenzó como un thriller de Hollywood.
Algo explotó a la una de la mañana. Las alarmas de varios autos particularmente histéricos comenzaron a ladrar. Después de un segundo, la oscuridad comenzó a agrietarse, desgarrada por las afiladas agujas de los petardos. Alguien había encendido fuegos artificiales en plena calle.
Era el 17 de enero, estos imbéciles perdieron toda vergüenza, ¿acaso no les alcanzó con el Año Nuevo?
— Imbéciles — gruñó mi esposa sin despertarse, leyendo dormida telepáticamente mis pensamientos.
Despierto por el ruido, Arturo vino descalzo desde su cuarto hasta nuestra habitación. Comenzó a lloriquear. Lo puse en mi lugar, lo tapé y corrí hacia la puerta. Bajo el efecto de la adrenalina, me puse la primera ropa que encontré: mi campera, el gorro de mi esposa, la bufanda de Arturo. Fueran cuantos fueran estos imbéciles, ¡iba a matarlos a todos!

Salté al elevador en mi penúltimo piso. Lo más importante era que mi adrenalina no se acabara antes de llegar abajo. Sin adrenalina, con el gorro de mi esposa y la bufanda de Arturo, allí abajo no me esperaba nada bueno. En el piso 10 el elevador se detuvo y entró un tipo con un bate de béisbol. Lo conocía de haberlo visto, era un camionero. Aunque no lo había visto muchas veces con un bate de béisbol a la una de la mañana, o mejor dicho, nunca.
— Tengo que levantarme a las seis para salir de viaje. Mataré a los bastardos — dijo en lugar de un saludo, echando una mirada comprensiva a la bufanda de Arturo.
Bajamos en silencio, cada uno pensando en algo propio. Siempre es así antes de una batalla.
En el piso 3, el elevador se detuvo de nuevo. El camionero y yo nos abrimos para dejar lugar.
Una enorme montaña de músculos apenas logró meterse entre nosotros (y estábamos en un elevador de carga). Y, como si eso fuera poco, la montaña estaba acompañada por un gigante perro de la raza “todos están muertos” que casi tenía mi tamaño. Si no fuera por ciertas inconsistencias en la cronología, podría jurar que Conan Doyle escribió a su perro basándose en este personaje zoológico.
— Despertaron al perro — dijo la montaña tranquilamente, — ahora que lo paseen ellos.
Me imaginé esa situación vívidamente, y a pesar de toda mi hostilidad hacia los pirómanos de la calle, por un segundo hasta sentí pena por ellos.

La montaña y su sabueso de los Baskerville caminaban un poco más adelante, y comencé a preocuparme de que no quedaría nada para mí y mi bufanda de Arturo. De repente, la montaña se detuvo de manera indecisa. Su panorámica espalda de 16×9 nos tapaba completamente el futuro campo de batalla a mí y al camionero. Nos asomamos, sincronizados, detrás de sus hombros cuadrados.
En medio de la calle, junto a una quemada caja de fuegos artificiales, había un hombrecillo solitario. Sin sombrero, aunque hacia mucho frío, despeinado, con unas orejas que sobresalían de manera poco realista, como si un niño acabara de fabricarlas con plastilina y se las hubiera pegado torpemente a la cabeza. En la mano, el hombrecillo sostenía una bengala, un poco frente a él, como una vela. Los tres miramos cómo la puntiaguda luz descendía lentamente.
El hombrecillo no se asustó. Sin embargo, no pude determinar si estaba borracho o no. Nos miró e intentó sonreír. Esa intención fue evidenciada por unos rayos de luz dispersos en las esquinas de sus ojos. Pero el hombrecillo no logró sonreír, su cara triste no lo apoyó en su intento. Me di cuenta de que no se había asustado por sus ojos. No había esperanza en ellos, y el miedo vive solo donde la esperanza aún no ha llegado a morir.
— Bueno, — dijo el hombrecillo, con culpa, por alguna razón eligiendo de nosotros tres al sabueso de los Baskerville como el ser digno a quien dirigirse — es mi cumpleaños, desde hace toda una hora. Y no tengo con quién festejarlo.

La luz espinosa solo alcanzó el centro de la bengala grisácea y de repente se apagó. El ambiente inmediatamente se oscureció, o al menos se volvió más oscuro que antes.
La montaña carraspeó, rebuscó en su bolsillo y sacó de allí un encendedor. Este se perdió por completo en su enorme palma. La montaña giró la ruedita y ayudó al hombrecillo a prender fuego a la bengala nuevamente. Parecía que la montaña le estaba prendiendo fuego con su dedo directamente.
El camionero vaciló y le entregó al hombrecillo el bate de béisbol.
— Felicidades.
Yo, a mi vez, asentí, enderezando demostrativamente la bufanda de Arturo y el gorro de mi esposa, como si insinuara que transmitía las felicitaciones de toda nuestra familia.
El sabueso de los Baskerville se acercó al hombrecillo y le lamió la mano, la que tenía el bate de béisbol, la misma que hace cinco minutos había planeado morderle hasta el codo.
Yo, la montaña y el camionero nos dirigimos de vuelta a la entrada del edificio. Después de dar unos pasos, sin ponernos de acuerdo, los tres nos dimos la vuelta.
El hombrecillo seguía solo en medio de la calle, atrapando alguna onda extraterrestre con los localizadores de sus irreales orejas. Con el bate de béisbol, parecía Duke Nukem envejecido. La bengala en su otra mano todavía brillaba. Solo que ahora me pareció que brillaba un poco más fuerte.

Comentarios
En la ficción muy bien, pero no me gustaría que me despertasen a horas intempestivas de esa manera XD
Creo que yo en su lugar habría hecho lo mismo que estos hombres
Me gustó muchísimo esta historia, me sacó la sonrisa
Demuestra cómo un mal acto puede sacar lo mejor del ser humano en lugar de lo peor
Lecturas relacionadas
Estas 10 historias demuestran cómo el humor lo es todo en esta vida
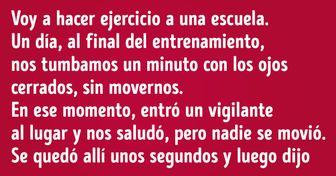
La madrastra de mi hijo se niega a lavarle la ropa
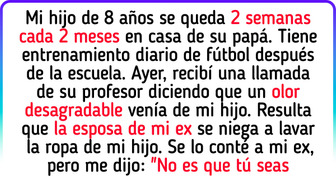
Me niego a entregarle la casa de mi difunto novio a sus padres
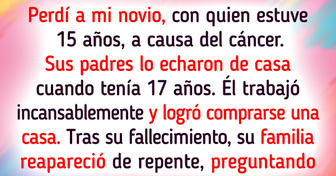
17 Anécdotas reales llenas de aprendizajes y un toque de sarcasmo

17 Desafortunados que se convencieron por sí mismos de que la codicia humana no tiene fronteras ni límites
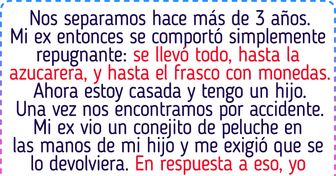
20+ Historias sobre la bondad que llenan de ternura el corazón
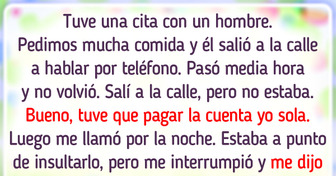
17 Historias curiosas que quedarán grabadas en la memoria de las personas
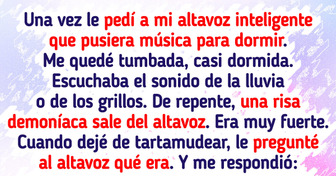
16 Profesionales que saben con certeza que trabajar con personas es toda una aventura emocionante
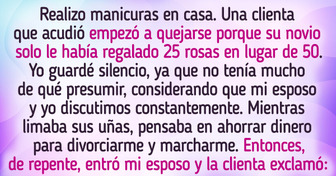
10+ Historias reales con giros más disparatados que un thriller de Hollywood
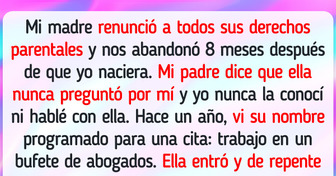
15 Famosos con una preparación académica más allá de la actuación

12 Personas revelaron grandes misterios de su vida que probablemente jamás se resolverán
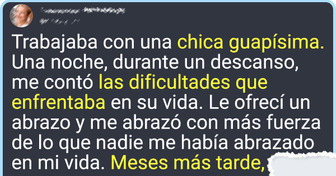
20+ Pruebas de que para vender cosas en Internet se necesita tener nervios de acero